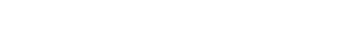Dosier: "Malvinas, 40 años después:
reflexiones y desafíos en clave de memoria y soberanía"
Continuidades y bifurcaciones en la literatura de Malvinas. Otras inscripciones posibles
Resumen: Nos interesa mostrar, a través de una selección de textos, cómo va evolucionando la representación de la Guerra de Malvinas desde los primeros textos hasta otros más recientes; y poner en evidencia cuáles son las líneas de continuidad así como las rupturas. Ello implica un itinerario en búsqueda de los lugares de inscripción de la memoria, territoriales o simbólicos; que incluye el tránsito del relato nacional, materializado en cuerpos y territorios concretos, a la progresiva des-materialización y des-historización que culmina en un universo espectral, para acabar re-historizándolo, pero esta vez en el flujo de la Historia de la guerra como constante universal.
Palabras clave: Malvinas, Literatura, Cuerpos, Fantasmas, Historia.
Continuities and bifurcations in the Malvinas literature. Other possible inscriptions
Abstract: We are interested in showing, through a selection of texts, how the representation of the Malvinas war evolves from the first texts to more recents ones, and to highlight the lines of continuity as well as the ruptures. This implies an itinerary in search of the places of inscription of memory, territorial or symbolic, which includes the transit of national story, materialized in concret bodies and territories, to the progressive de-materialization and de-historization that culminates in a spectral universe, to end-up re-historizing it, but this time in the flow of the war as a universal constant.
Keywords: Malvinas, Literature, Bodies, Ghosts, History.
Desde hace 40 años, hay un cierto consenso para definir Malvinas como un acontecimiento paradójico, ya que, junto a la manipulación oficial y al drama nacional, produjo una verdad diferida, que solo sería legible años más tarde y que propició la emergencia de una nueva conciencia colectiva, no solo con respecto a los hechos sino también a sus protagonistas. La Guerra dejó a los sobrevivientes al borde de la inexistencia: denegados, abandonados. Y sin embargo, regresaron de las sombras, conquistaron un espacio social, acabaron por expresar una verdad política y fueron reconocidos institucionalmente y elevados, a menudo indiscriminada y abusivamente, a la categoría de héroes. Como bien expresa Carlos Gamerro, los héroes:
no son tanto los que pelearon con los ingleses, sino los que en medio de esa guerra inventada supieron mantenerse unidos, apoyarse, ayudarse, consolarse, resistir al verdadero enemigo que eran sus propios oficiales; mantenerse, en suma, seres humanos, quienes merecen reconocimiento y respeto. Si hubo héroes en Malvinas, fueron ciertamente ellos, y no los carapintadas abyectamente glorificados por Alfonsín (2018, p. 23).
La intensidad del apoyo popular inicial, cuestionado y cuestionable; la condensación metonímica de una situación histórica que ha hecho de las islas perdidas el símbolo de todas las frustraciones y todos los fracasos políticos del país, y la sacralización de esas mismas islas como lugar de memoria que encierra nuestros muertos, revelan la profundidad de la herida, así como el esfuerzo necesario para restañarla y pensarla. Esta tarea se ha ido ejerciendo muy progresivamente y no sin contradicciones, gracias a la obstinación de los sobrevivientes, a procesos políticos que reconocieron sus derechos; y también al aporte de la literatura y la crítica, que trataron de colmar el vacío dejado en la conciencia nacional por el derrumbe de una utopía. Como afirma Mariano Véliz:
Ante la eficacia de las políticas de ocultamiento y la conversión de la guerra en un punto ciego de la historia, las producciones culturales se asignaron la tarea de dar visibilidad al acontecimiento y audibilidad a sus protagonistas, recurrentemente suprimidos de los relatos oficiales. […] Las producciones culturales adquieren, de este modo, un rol predominante en la recuperación simbólica, narrativa y política de las islas y su historia (2019, p. 2).
Así, se fue imponiendo la necesidad de resignificar los relatos iniciales, de tomar distancia con respecto a las reivindicaciones históricas, de releerlas y reescribirlas; de desnudar todas las fallas y las manipulaciones de cierto discurso nacionalista y de sus mitologías.
La literatura ha hecho un aporte importante a este proceso, desempeñando un papel clave tanto en su lectura como en su interpretación, así como en la memoria colectiva de las tragedias que han afectado a la nación, al proveer relatos testimoniales y ficciones de culto. Una narrativa genéricamente diversa sigue escribiéndose sin discontinuarse, y se han acuñado corpus poéticos que condensan la médula dolorosa de la experiencia. Recordemos las definiciones de María Rosa Lojo sobre las relaciones entre la Historia y la ficción:
La novela aspira a situarse más allá de toda sumisión a un referente externo, aunque opere también, con respecto a lo real, como “ficción heurística”, como “modelo metafórico de conocimiento”, según diría Paul Ricoeur. […] Las vidas de la Historia, tocadas por la literatura, se convierten en símbolo. […] . Y por lo tanto, hace resplandecer su núcleo duro de misterio, aquello abismal e insondable en lo presuntamente vulgar y conocido, proyectándolo también hacia nuestro presente, tendiendo un hilo de sentido hacia nuestros propios conflictos, históricos y existenciales (2012).
Como ya había ocurrido cuando los escritores pusieron el foco en la dictadura y sus consecuencias, la literatura de Malvinas ha aportado temas, formas y procedimientos que han contribuido al procesamiento de los hechos en la conciencia de la comunidad y, con ello, a la elaboración de un duelo que nos atañe a todos. Se han señalado a menudo una serie de similitudes entre ambos corpus, comprensibles si se tiene en cuenta que en los dos casos se intenta abordar el destino de dos generaciones sacrificadas por el poder autoritario; es decir y ante todo, de cuerpos acribillados, ocultados, desaparecidos, no identificados, enterrados en fosas comunes o en cementerios lejanos. De cuerpos, a menudo, perdidos y buscados. Varios trabajos han avanzado en ese terreno, intentando definir las etapas de su evolución y los rasgos que las diferencian. Una tarea similar ha comenzado a esbozarse respecto a la literatura de Malvinas que sin duda está destinada a ampliarse y a profundizarse.1
Carlos Gamerro afirma, en el muy conocido texto de su presentación en la Feria del libro de Frankfurt:
Suele decirse que para entender un período histórico, sobre todo si es traumático, se necesita dejar pasar el tiempo, a veces una o dos generaciones (o tres o cuatro, subirán la apuesta los interesados en que nunca suceda). Pero el tiempo no pasa solo, hay que hacerlo pasar: no es tiempo de espera sino de trabajo incesante. La distancia no se crea con silencio sino a fuerza de escritura (2010).
Hoy, a 40 años del conflicto, esa distancia ha sido efectivamente creada, y quizás haya llegado el momento de revisar el conjunto de las producciones poniendo el acento en esas evoluciones.
Este artículo no bastaría, evidentemente, para llevar a cabo esa tarea. Mis objetivos son más modestos. Yo misma he escrito mucho sobre el corpus literario de Malvinas, y en el curso de esa reflexión he podido observar continuidades, disrupciones y ramificaciones. La idea es, entonces, sumar algunos aportes a ese horizonte de investigación, sin ninguna pretensión de exhaustividad; y al mismo tiempo señalar la irrupción de propuestas que parecen apartarse deliberadamente de las estrategias narrativas previas, aunque permitan la supervivencia, en los márgenes, del núcleo histórico inicial.
Lugares de memoria
Pierre Nora afirma, al tratar de establecer una distinción entre historia y memoria que:
La memoria instala el recuerdo en lo sagrado, mientras que la historia lo extrae, lo vuelve prosaico. La memoria es por naturaleza múltiple, colectiva, plural e individualizada. La historia, por el contrario, pertenece a todos y a nadie, lo que le da vocación universal. La memoria se enraíza en lo concreto, en el espacio, en el gesto, la imagen y el objeto (1984, p. XIX).
La Argentina ha vivido la experiencia de esta dialéctica y de esta tensión que vinculan historia y memoria durante más de cuarenta años, tanto en lo que se refiere a la memoria de la dictadura como a la de la guerra de Malvinas, y sigue haciéndolo. No escapamos al marco general definido por Pierre Nora, pero hay sin duda una serie de circunstancias particulares que matizan o complejizan la aplicación de la una y la otra cuando pensamos Malvinas. La multiplicidad de memorias sustentadas por los sobrevivientes es indiscutible, así como sus modulaciones y/o contradicciones. Y no estoy hablando en este momento de posiciones políticas, subyacentes o explícitas –aunque no es fácil disociarlas–, sino de mecanismos de construcción de esa memoria mítica. Si la memoria se enraíza en lo concreto, en el espacio, en el gesto, la imagen y el objeto, tal como lo afirma Pierre Nora, podríamos interrogarnos acerca de cómo esos órdenes de lo concreto se representan y se significan, cuál es la forma que la memoria colectiva les atribuye, y cuáles son los anclajes capaces de darle el alcance simbólico sin el cual el concepto de lugar de memoria no podría aplicarse.
El primer término de la enumeración citada es el espacio. En el caso de una guerra se piensa inmediatamente en dos espacios concretos donde las huellas del acontecimiento –las que serán erigidas en signo o en significante- se inscriben: 1) el espacio material, geográfico, la topografía de los lugares investidos por el conflicto; 2) el espacio de los cuerpos dispuestos en la escena, la dimensión biopolítica del enfrentamiento, y su inevitable lote de muertos o heridos, de cuerpos sufrientes.
Comencemos con la topografía del lugar. Sin duda, no es la primera vez que los soldados que intervienen en una guerra mueren lejos del país donde han nacido. La Europa de las guerras mundiales es un ejemplo flagrante, y los numerosos cementerios militares que albergan cuerpos de todas las nacionalidades están allí para recordarlo, así como las peregrinaciones de las familias para ir a recogerse ante la tumba de sus familiares. Sin embargo, en el caso de Malvinas las distancias y los desplazamientos –que no son únicamente geográficos– tienen características particulares.
El territorio de las islas, aunque distante, forma parte desde siempre del imaginario nacional y de sus reivindicaciones identitarias; está vinculado simbólicamente a la gesta independentista y se inscribe en el marco de una construcción ideológica nacional primero, anti-colonial y anti-imperialista luego. Se integra así a la representación de la comunidad imaginada, a pesar de que la República lo ha perdido y sus tentativas por recuperarlo han sido vanas:
Pero las Islas en el imaginario del pueblo siguen siendo argentinas, lo son por su negación, por la connotación de la falta, y por la nostalgia del territorio usurpado trasmitida desde la fundación del gran relato nacional (Souto, 2018, p. 107).
El mito nacional afirma que nos pertenecen, pero no hay en ellas un lugar para nosotros.
Difícil, en esas condiciones, hacer del espacio concreto donde la guerra se ha desarrollado, esas rocas negras barridas por los vientos glaciales del océano, un lugar de memoria propiamente dicho.
Los deudos de los caídos, los que deben perpetuar el ritual que define ese estatuto, pueden, eventualmente, ser autorizados a viajar; pero el homenaje en el lugar mismo, la sacralización, no puede aún ser colectiva. Ese “corazón vivo de la memoria” del que habla Pierre Nora es así esencialmente distante y, como tal, abstracto. El dolor de la derrota y la conciencia, tardía pero profunda, de la manipulación y la mentira de las cuales la ciudadanía ha sido objeto, contribuyeron a nutrir una reflexión sobre la historia y la memoria que da a Malvinas un nuevo estatuto:
[…] La guerra, o más específicamente, la experiencia de los soldados que pasaron por Malvinas, cambió para siempre el valor y el sentido que tienen para nosotros. Ya no pueden ser tratadas meramente como un concurso de recursos naturales, como dos cachos de tierra. No la mística sangre, pero sí la muy real y decisiva vivencia de los soldados conscriptos que fueron a Malvinas, el respeto por esa experiencia, también debe ponerse sobre la mesa de negociaciones (Gamerro, 2018, p. 55).
Si el territorio sigue siendo, para la mayoría de los argentinos, una suerte de lejanía irreal, el martirio de sus jóvenes es una herida abierta en la conciencia y en los afectos, esos “lugares de memoria” y de duelo metafóricos.
Pierre Nora nos recuerda que: “Los lugares de memoria son ante todo restos”. Y luego precisa:
Nos sentimos obligados a acumular religiosamente vestigios, testimonios, documentos, archivos, imágenes, discursos, signos visibles de lo que fue […]. Lo sagrado se ha investido en la huella, que es su negación (1984, p. XXVII).
Esas huellas no faltan, pero para verlas –y, por lo tanto, para hacerlas reales en la vida, por fuera de los museos– habría que ir a buscarlas allá lejos, abordar ese afuera que no debería serlo; aceptar, el tiempo que dura una breve estadía, una ley considerada ilegítima.
En realidad, tocamos allí un punto crucial de la relación de los argentinos con esas islas más soñadas que conocidas. Ajenas en la experiencia y próximas en el sentimiento patriótico, a menudo exacerbado por nacionalismos varios, siguen siendo para el imaginario popular aquellas hermanitas perdidas de las que hablaba la canción de Yupanqui. El lugar existe y lleva, como lo veremos enseguida, todas las cicatrices literales y simbólicas de los enfrentamientos mortíferos. Pero, para la mayor parte de aquellos que deberían ser los depositarios de esa memoria, sigue siendo un lugar imaginado, cuyas descripciones han sido escuchadas de boca de los sobrevivientes o leídas en los testimonios, los relatos periodísticos o literarios. Un lugar que existe sin que se lo pueda recorrer, y donde cuerpos desmembrados y a menudo anónimos quedaron para siempre, confundidos con las rocas, sembrados bajo la nieve.
Federico Lorenz, historiador y escritor, se interroga en Fantasmas de Malvinas respecto a esta imposibilidad posible, enunciada desde la primera línea de su relato de viaje a las islas: “¿Se puede volver a un lugar donde nunca se estuvo?” (2008, p. 13). Así, la perplejidad existencial del narrador da cuenta, a partir de esa paradoja radical, del cruce entre lo factual y lo imaginario, lo vivido y lo reapropiado, lo personal y lo colectivo. Probablemente es útil precisar, en esta instancia del razonamiento, que ese trabajo de memoria no depende únicamente de la dimensión de los acontecimientos que hay que recordar, de su particular indecibilidad, sino también de las posibilidades del lenguaje y de la conciencia colectiva para narrarlos y comprenderlos. Enzo Traverso, Elisabeth Jelin o Dori Laub, refiriéndose a los testimonios de los sobrevivientes del nazismo, ponen el acento en el desfase temporal que separa el tiempo de los hechos del de la escucha: “Los testimonios no fueron transmisibles o integrables en el momento en que los acontecimientos estaban produciéndose” (Laub, 1991, p. 84).
Para que la sociedad adquiera la capacidad de escucha necesaria y pueda dar sentido al testimonio del sobreviviente, es indispensable una perspectiva histórica que sólo el paso del tiempo autoriza. La literatura, desde la ficción, intentó también colmar el foso entre el lugar topográfico y el lugar de memoria, produciendo una gran cantidad de textos en los que la experiencia de la guerra es narrada, interpretada, proyectada, auscultada.
La mayoría de los primeros relatos recrean la escena territorial de la guerra, esa tierra con la que se confundieron los cuerpos, en la que los soldados cavaron pozos para enterrarse en vida antes de quedar en ellos para siempre, muertos.
Es el caso de los dos grandes textos canónicos: Los Pichiciegos, de Fogwill y Las islas, de Carlos Gamerro, que despliegan una topografía subterránea con connotaciones claramente infernales, pero cuyo alcance simbólico releva también de la paradoja. Esos pozos negros construidos para proteger a los soldados de los tiros ingleses serán a la vez figuras desplazadas del vientre materno –aquel, fantasmático, de la madre biológica; aquel, ideológico, de la madre Patria– y tumbas literales que los guardarán para siempre, refugio y trampa.2
Las cavidades abiertas en las rocas y a menudo llenas de agua en las que se apilan los soldados permiten esta doble lectura simbólica: úteros y tumbas, los pozos de las islas tragan a los hombres. La imposible fusión con el miembro amputado del cuerpo nacional deviene finalmente una realidad, pero al precio de una muerte a menudo atroz.
Hay sin embargo otra dimensión simbólica que, sin ser reparadora, produce sentido: la del vínculo erótico con el cuerpo de las islas, cuyo “perfecto contorno perdido” se convierte en utopía inalcanzable que acaba por expulsar toda otra completud carnal o afectiva previamente adquirida. Hablando de ese vínculo dice uno de los personajes de Gamerro:
Estamos enamorados hasta la médula y las odiamos. Fetichistas, adoramos una foto, una silueta, una bota vieja. No es verdad que hubo sobrevivientes. En el corazón de cada uno hay dos pedazos arrancados, y cada mordisco tiene la forma exacta de las Islas (2007, p. 337).
El gesto, el objeto, los rostros de los que hablaba Pierre Nora son así reapropiados por la memoria de los que han vivido la experiencia y han sido proyectados hacia una suerte de presente eterno, en el que funcionan como “signos de reconocimiento y de pertenencia del grupo” (Nora, 1984, p XXI), signos diferenciales y, en ese sentido, identitarios. Entre el hombre –el cuerpo– y las islas se instala una unión indestructible: los soldados se incrustan en los relieves, se incorporan poco a poco a la materia misma del territorio : “nos quedamos callados, como si el agua y el barro nos fueran llenando también por dentro, subiendo de nivel hasta llenar el pecho, la garganta, la nariz, los ojos” (Gamerro, 2007, p. 281) El hambre, el frío y la sangre sellan la nueva pertenencia, y los dos lugares de memoria, el cuerpo y el espacio, no son más que uno. Las huellas, absolutizadas, se han convertido en monumentos que no llegan a constituir un espacio de ritual colectivo.
Si para Pierre Nora es “ese vaivén lo que constituye [los lugares de memoria]: momentos de historia arrancados al movimiento de la historia, pero que le son devueltos” (1984, p. XXIV) por su consagración oficial, la consolidación de las huellas propia a las ausencias de Malvinas se queda fijada en esa lejanía misteriosa, que no acaba de ser restituida a la Historia, que no es oficial sino provisoria, puesto que permanece en “tierra extranjera” y que no puede entrar en la conciencia de las mayorías. Las instituciones han tratado de erigir sustitutos al alcance de la comunidad. Las mediaciones se multiplican, pues, como los simulacros. Las escenas reproducidas sin cesar de una guerra que primero fue falseada y luego escamoteada, proliferan en el continente donde, para alimentar la memoria necesaria de los que dieron sus vidas en el altar de una Patria más abstracta y menos maternal que nunca, hay que encontrar espacios compensatorios, lugares que permitan recordar de lejos; puntos de encuentro memorial.
Ahora bien, si el aspecto ritual, esencial para que un lugar de memoria cumpla con su función y sea investido por la imaginación de un aura simbólica, solo tiene lugar en esas islas distantes y poco accesibles; si los lugares de conmemoración no son sino gestos simbólicos que recubren un vacío inaceptable; si las ceremonias oficiales deben hacerse siempre en la costa del continente y mirando al mar abierto, los tres sentidos del concepto “lugar de memoria” registrados por Pierre Nora –material, simbólico, funcional– no convergen o están, en todo caso, disociados. Ello compromete particularmente el objetivo de impedir que la historia los borre, ya que en su definición del concepto, Pierre Nora precisa que los tres aspectos coinciden siempre. Hay, pues, una discontinuidad entre los legados de la memoria y los de la Historia que debilita su “sobredeterminación recíproca” (Nora, 1984, p. XXXI), en la medida en que las operaciones de encarnación se diluyen en los espacios y los tiempos fracturados de la historia institucional y de las interpretaciones políticas.
El olvido acecha, la fractura entre el lugar del acontecimiento y el lugar de memoria es difícil de colmar. Y es allí donde la literatura ocupa los intersticios, haciendo honor a las voces silenciadas. Carlos Gamerro, por ejemplo, empeñado en la lectura interpretativa de los hechos, somete en Las Islas las ideas de los pensadores nacionalistas argentinos al tribunal de la Historia, y paralelamente construye en su escritura un magnífico lugar de memoria para los que, sin haber decidido la guerra, sin disponer de los equipos adecuados, hundidos en el barro y tiritando, murieron por la idea que se hacían de una madre todavía incapaz de reconocerlos. En la novela la guerra no es por definición heroica, y sin embargo los combatientes han encontrado un lugar, no solamente en los memoriales protocolares o los discursos, sino también en el imaginario de la comunidad. La escritura ha tendido los puentes capaces de superar la fractura, narrando sin rodeos las instancias de crueldad a las que los hombres son capaces de someterse los unos a los otros; el coraje incongruente y las deudas impagas. Pero también la ceguera de los que hubieran debido pensar la nación como un espacio de concordia y han hecho de ella el teatro de todas las violencias. Convoca a los fantasmas de los caídos, los toma de la mano y abre para ellos los caminos de la dignidad: quien lea Las islas no los olvidará nunca y la compasión se tornará en empatía. Esos fantasmas han alcanzado la categoría de símbolos, y pueden ser leídos según la definición que de los mismos ofrece Horacio González:
Un símbolo tiene el valor del gesto que lo sostiene, de la evocación repentina que desata y de la promesa que pone en acto. […] Se podría decir que un símbolo es tan complejo que vale porque no vale; no tiene valor alguno y sin embargo adquiere un significado inmaterial que lo convierte en imagen viva (2014).
Federico Lorenz, por su parte, al escribir su diario de viaje a las Malvinas en Fantasmas de Malvinas, retoma la idea de la peregrinación, vuelve a ese territorio excentrado que nunca ha pisado pero que conoce como si hubiera nacido allí, y combate la inasible extrañeza de las islas por la experiencia y la escritura:
El viento, bramando entre las cruces, me trajo las voces de los idos y de los silenciados. […] Pero pisar Malvinas es, sobre todo, pisar y volver tangible aquello que muchos dicen que es “imaginario”: es recorrer una idea de Nación deshecha entre las piedras, enterrada entre la turba o ahogada en el Atlántico. Es ver el lugar donde fracasó una forma de concebir y valorar la vida de nuestros compatriotas –la vida humana en general– y de reconocer a los jóvenes cuando se los entroniza como hacedores de la Historia, para ver qué sucede con ellos cuando ese instante pasa (2008, p. 16).
Y más adelante:
Malvinas es, sobre todo, una gran pregunta, rara mezcla de orgullo, dolor y, para muchos, vergüenza. No obstante, hay algo que definitivamente no es: frente a las rocas en las que nuestros compatriotas murieron frente a las cruces, con o sin nombre, resulta difícil pensarla sólo como una construcción o algo completamente imaginado (p. 18).
La académica e investigadora Julieta Vitullo no dice otra cosa cuando, a punto de concluir su tesis doctoral sobre las representaciones de la guerra de Malvinas en la literatura y el cine argentinos, emprende a su vez el viaje y cuenta la experiencia en el momento de concluir su trabajo de reflexión:
Podría decir que ir a Malvinas es desplazarse en el espacio y en el tiempo. O que, como Malvinas es un lugar político e históricamente cargado, la experiencia del viaje a Malvinas condensa tantas aspiraciones y sentimientos, viajar a Malvinas estremece las terminaciones nerviosas de esas aspiraciones, de esos sentimientos. (p. 185) […] ¿Acaso creía yo que desde mi distancia crítica podía evadir por completo la mirada nostálgica sobre ese espacio otro que nunca se tuvo, mirada que es –en realidad – la mirada sobre un tiempo otro que nunca existió? Quizás la única distancia posible podamos encontrarla en la ficción (2007, p. 186).
Distancia para pensar las Malvinas, pero al mismo tiempo y de manera aún más paradójica, encarnación que da a las islas la corporeidad que hacía falta para poder apropiárselas. Julieta Vitullo, investigadora, recorre las islas a la búsqueda de los personajes de las novelas sobre Malvinas, y reconoce los lugares que la ficción ha descrito y que no son ficticios. Es sobre todo esta materialidad encarnada por la letra, inseparable de su dimensión simbólica y su poder de crear objetos para la conciencia –o una conciencia de los objetos– la que se instituye como verdadero lugar de memoria fuera de los cementerios barridos por el viento de las islas, donde se alinean las cruces blancas, algunas de las cuales llevan todavía la inscripción “only known by God”. La conmemoración en el territorio sigue siendo, por ahora, un gesto inconcluso, un agujero en la representación. Y ello a pesar de que el cementerio argentino de Malvinas ha ido revistiendo, gracias a los viajes de los familiares y de los excombatientes, el carácter de un verdadero lugar de memoria. Incluso fuera de ese recinto sacralizado, se han sembrado signos, según cuenta Federico Lorenz:
No saben que los ex soldados que volvieron dejaron placas con sus nombres y sus amigos en recovecos de los cerros.
Pero algunos que viajaron meses después contaron que ya no están, que los isleños al tiempo los arrancan (2008, p. 199).
En suma, el lugar de conmemoración está siempre en disputa, y además sólo es accesible a unos pocos.
Sin embargo los escritores –y con ellos los argentinos– nos señalan la vía de una relativa reconciliación con la Historia que pasa forzosamente por el reconocimiento de esos fantasmas tan próximos. Félix, en protagonista de Las Islas piensa en suicidarse diez años después de haber vuelto de la guerra. En un lívido amanecer, los fantasmas de sus compañeros vienen a su encuentro y le dan una lección y un mandato: no debe seguir sufriendo ni sentirse culpable de ser el único sobreviviente del grupo. Ellos se han liberado ahora del mal:
De lo que sufrimos en vida nos desnudamos para cruzar nadando al otro lado. Lo que recordamos lo recordamos sin dolor. Pero hay uno que cruza con nosotros. El de ustedes. El de los que siguen vivos (p. 480).
pero tienen una última vez la palabra para decir: “Son ellos los que tienen la culpa. Los que nos pusieron a todos en esta situación. Son ellos los hijos de puta. Vos, no. Vos hiciste lo que pudiste” (p. 480). Y hay que vivir, porque si él ya no es, “ya no va a quedar nadie que nos reúna. Nuestras familias nos sueñan por separado” (p. 481).
Lección de vida, mandato de memoria:
En los colores tenues de la primera madrugada el espejismo de la ciudad había vuelto a levantarse de sus cenizas, y a medida que su frágil materia tomaba forma y fraguaba la de mis amigos se adelgazaba hasta que los ladrillos de la muralla del cementerio se transparentaron a través de sus cuerpos. Apenas se distinguían sus manos cuando las levantaron para saludarme, y sus voces afónicas despidiéndose se confundían con el susurro del viento (p. 481).
Dicen, antes de desaparecer, lo mismo que aquellos que se hacen oír en el cementerio de las islas, cuando Federico Lorenz va a recogerse ante sus tumbas en búsqueda de sus historias olvidadas:
Por la mañana habíamos estado allí, parando un minuto en cada tumba, con y sin nombre. El viento, entre las cruces, silbó como si fueran voces. Y aunque uno no entiende lo que dicen, sabe que están reclamando. Me gusta pensar que nos quieren alertas, que no me están dictando las preguntas que debo hacer, sino sólo transfiriendo la voluntad de hacerlas (2008, p. 80).
Siguen estando allí, siempre estarán allí, vinculando ese pasado aún oscuro a este presente erizado de preguntas, entre una Historia que no cesa de refugiarse detrás de fórmulas solemnes y sus historias que habrá que contar una y otra vez. El reconocimiento de lo que eran ha comenzado a abrirse paso. La Patria que los mandó a la muerte les busca todavía el lugar más justo, pero ya no los olvida ni los esconde. Sin duda hemos crecido mucho desde entonces, pensado mucho. Hasta es posible que hayamos comprendido. Pero aunque no fuera el caso, estarán allí, mezclados con la turba de las islas, para llamarnos al orden. Es Lorenz quien los convoca, antes de partir hacia el continente:
De entre las rocas, de los antiguos pozos aplastados, emergen figuras harapientas que se acomodan en silencio junto a sus posiciones, para hacer de centinelas un día más. Escucho risas. Son apenas bosquejos de personas, dibujos al carbón, pero son inconfundibles. Son los fantasmas de Malvinas, que montan guardia y esperan (2008, p. 108).
Territorio de fantasmas
De lo anteriormente expuesto se destacan tres planos de la experiencia de la guerra, que se completan y alían para profundizar, a la vez, la representación y la reflexión: el espacio de los muertos –el territorio–, el espacio de los sobrevivientes –el testimonio–, el espacio de los fantasmas, que si bien no pueden ser considerados como parte de la experiencia objetiva de una realidad comprobable, pueden ser entendidos como una experiencia íntima y constante para los que volvieron. Y hasta para los que van por primera vez. Lorenz los escucha, dialoga con ellos, y les confiere, en el relato de un viaje real, una entidad y una función. En la medida en que, desde la Historia –como experiencia y como profesión– Lorenz incorpora los fantasmas a un relato en el cual la subjetividad del escritor se impone sobre la objetividad científica, abre una puerta hacia dimensiones latentes que serán cada vez más transitadas por la literatura.
Si bien las representaciones ficcionales de la guerra no han sido casi nunca propiamente realistas –Carlos Gamerro afirma que Los Pichiciegos sienta un principio fundamental para la literatura de Malvinas: “su independencia de los testimonios, su no-sujeción a la verdad y aun al realismo” (2018, p. 101)– , algunos textos más recientes evolucionan hacia puestas en escena que extraen los hechos narrados de la determinación geográfica y temporal, difuminando hasta disolverlos los puntos de referencia, para construir versiones cada vez más distanciadas y liberadas del lastre local, más integrables e intercambiables en y con otros contextos.
Obras como Una puta mierda3 y Nosotros caminamos en sueños, de Patricio Pron, o Trasfondo, de Patricia Ratto, prescinden de tales coordenadas y sitúan la historia en otra dimensión, más grotesca o más espectral, pero fuera de la Historia tal y como la concebimos. En el caso de esta última, además, a esa extracción del flujo temporal se suman retóricas de desmaterialización, que orientan la percepción hacia un universo fantasmal.
Y no se trata solo del fantasma propiamente dicho, que también está presente en la literatura de la dictadura –como observa Silvana Mandolesi: “en los textos más recientes [la categoría espectral] se intensifica y se explicita: los desaparecidos aparecen –reaparecen– representados como fantasmas” (2012, p. 2), sino de una variedad de declinaciones que, metafóricamente, afectan a aquellos personajes que, estando vivos, han vuelto de la muerte. Es decir, a los sobrevivientes. Recapitulemos: el personaje de Los Pichiciegos que le cuenta la historia de su guerra al cronista es, no solo un sobreviviente, sino el únicosobreviviente de la comunidad de los pichis. En Las Islas, Félix es un sobreviviente que ha perdido, en la batalla del Monte Longdon, a los amigos con los que atravesó la guerra, y el hijo mayor de Tamerlán es probablemente, bajo su apariencia de mendigo, otro “vuelto” sin nombre de Malvinas, un “fantasma”, un muerto que vuelve a morir. En Montoneros y la ballena blanca, Ismael es el único sobreviviente del grupo –él, que ya era un sobreviviente de la represión dictatorial: “éramos unos fantasmas tan desteñidos” (2012, p. 120); y el personaje central de Una puta mierda es, a su vez, un revenant, alguien que regresa del infierno y de la muerte. Todos ellos existen pues en una frontera extremadamente lábil entre la vida y la muerte, hasta el punto de preguntarse a sí mismos si todavía son. Sin embargo, y justamente por haber sobrevivido, todos esos personajes están todavía encarnados, tienen cuerpos que han sufrido y que llevan las marcas de la guerra. Y en su experiencia y su memoria están los cuerpos de los que quedaron, mutilados o estaqueados, hechos carne de turba y hielo.
Paralelamente, en algunas de esas novelas hay apariciones, más o menos significativas, de los espectros literales: las monjas francesas que hablan castellano y flotan por sobre el campo de batalla en Los Pichiciegos: “y se asomó entre las piedras y vio a dos monjas, vestidas así nomás de monjas, en el frío, repartiendo papeles en medio de las ovejas que les caminaban alrededor” (Fogwill, 2010, p. 51); o los fantasmas de los amigos de Félix que vienen a disuadirlo del suicidio:
En los colores tenues de la primera madrugada el espejismo de la ciudad había vuelto a levantarse de sus cenizas, y a medida que su frágil materia tomaba forma y fraguaba la de mis amigos se adelgazaba hasta que los ladrillos de la muralla del cementerio se transparentaron a través de sus cuerpos (Gamerro, 2007, p. 481).
Notemos asimismo los cuerpos adheridos a los flancos de la ballena en Montoneros y la ballena blanca de Federico Lorenz:
Entre las cuerdas, enganchados en los arpones, cuerpos lívidos bamboleaban sus brazos y sus piernas al compás de las olas […] sus bocas abiertas en gestos de asombro y espanto […] Eran decenas, apiñados con crueldad (2012, p. 269).
y “los muertos que revoloteaban sobre nosotros con sus plumas grises” (p. 85) que acompañan a los miembros de la célula guerrillera recompuesta en cada uno de sus pasos.
Podríamos multiplicar los ejemplos. Los espectros están omnipresentes, invaden el espacio cotidiano y colonizan el sueño; y en su impregnación parecen contagiar a los vivos de su anómala condición.
Ahora bien, la figura del fantasma tiene una larga tradición en la literatura fantástica o en la literatura gótica, y sus significados varían según los usos. Son figuras inmateriales que, por alguna razón, no pueden “descansar en paz”, y vuelven para reclamar justicia o piedad; o para vengarse de quienes los han hecho sufrir. Almas en pena, cuerpos sin sepultura que buscan un lugar donde reposar, hilachas de eternidad que navegan entre dos mundos, que establecen diálogos alucinados con los vivos y que, según Jacques Derrida no son “ni sustancia, ni esencia, ni existencia, no está[n] nunca presente[s] como tal[es]” (1995, p. 13).
Los espectros son también, como afirma Mariana Enríquez, metáforas de la memoria:
Cuando un fantasma anuncia su presencia habla sobre lo que le pasó, reclama justicia […]. Eso hace que sean “implacables”, en el sentido de que no hay manera de darles lo que necesitan, lo que requieren. Es la memoria de algo injusto e irreparable que ocurrió, y también es un trauma. El fantasma, cada vez que aparece, cuenta lo mismo, vuelve y no puede desprenderse de ese trauma que es una especie de cicatriz. El fantasma es una metáfora muy poderosa de la memoria, de la historia y de la injusticia […] (Enríquez, 2020).
La dimensión histórica del espectro, esbozada por Enríquez, había sido ya explicitada por Derrida, para quien “ser con los espectros sería […] una política de la memoria, de la herencia y de las generaciones” (1995, p. 13). Hablar con ellos, como lo hacen los personajes de las novelas que hemos citado, no es solo hacer lugar a una prosopopeya que les devuelva la voz y les otorgue un cierto poder performático sobre el presente, es también un reconocimiento. Porque “ninguna ética, ninguna política, revolucionaria o no, parece posible, ni pensable, ni justa si no reconoce como su principio el respeto por esos otros que no son ya, o por esos otros que no están todavía ahí, presentemente vivos. (Derrida, 1995, p. 13)
Trasfondo, de Patricia Ratto (2012) transpone un umbral en el interior de esta serie, puesto que hace de la presencia espectral el eje mismo de sus construcciones discursivas y constituye una inflexión del paradigma, en la medida en que extrema y reformula el procedimiento.
Vamos a detenernos un poco más en este texto, para evaluar el alcance metafórico de la figura espectral, y también para interrogar la correlación que hemos sugerido entre des-historización y des-materialización.
Trasfondo cuenta la historia del viaje realizado por un submarino argentino enviado en misión de reconocimiento y de protección hacia la costa de las islas durante el conflicto. Toda la historia transcurre en ese huis clos que es el vientre del navío: los personajes solo saldrán al final, cuando vuelvan al puerto de origen por orden de sus superiores. El narrador es uno de los técnicos afectados a la sala de máquinas, alguien cuya memoria y puntos de referencia temporales son vacilantes, lo que él atribuye a un malestar seguido de desvanecimiento que ha sufrido un tiempo antes, y del que se despertara en un estado de extrañeza indefinible, en el que a menudo la vigilia y el sueño se entrelazan y se confunden: “No sé, últimamente se me confunden las cosas, es como si los hechos y los pensamientos tuvieran el mismo peso, como si todo fuera consistente pero a la vez escurridizo” (2012, p. 25). Ese narrador funciona a menudo como un ojo que registra los más mínimos movimientos y gestos de sus camaradas, como un oído que escucha y retiene los diálogos, que describe minuciosamente los hábitos de esta vida particular, y todo ello mientras el lector sigue sus deambulaciones a menudo sin objeto por los pasillos del submarino, sin que él participe de las conversaciones de las que da cuenta, sin que coma cuando los otros lo hacen, sin que vaya a lavarse el día anterior a su regreso a tierra. Dos objetos, simbólicos sin duda, ocupan su vida cotidiana: un viejo libro hallado a bordo que leerá durante la travesía y que reproduce de manera analógica y simbólica la experiencia vivida; su par de botas que ha desaparecido y que acabará por encontrar. Aunque a cada vez volverán a faltar, y habrá que localizarlas en espacios siempre diferentes, como si perseguirlas se convirtiera progresivamente en un juego fantasmático, como si la figura incierta del narrador tratara de asentar su materialidad difusa gracias a la posesión de su atributo más concreto. Entre los camaradas hay uno al que el narrador parece apreciar particularmente, cuya palabra escucha respetuosamente y cuyos comportamientos observa; el que aparentemente le es más próximo: Olivero.
Esta atmósfera singular es a la vez irreal por las condiciones de confinamiento y por “la ausencia al mundo” de esos hombres; pero también por la ausencia del mundo: nunca reciben ninguna información sobre el desarrollo de la guerra ni instrucciones particulares sobre las acciones a cumplir. Volverán al puerto sin haber visto la guerra, aun cuando tengan la impresión de haber combatido, lanzando torpedos que nunca tocan el blanco. Si a ello sumamos las frecuentes interferencias del sueño o del imaginario, venimos a pensar que el narrador, a quien nadie ve cuando lo cruza; que encuentra su puesto en la sala de máquinas ocupado por otro sin explicación plausible; a quien nadie mira o, si lo miran, es como si no lo vieran, no es sino un puro fantasma. Salvo que, en tres ocasiones, y según el relato en primera persona del narrador, Olivero lo mira, le habla, lo legitima como presencia.
En realidad, no es así. Confirmamos al final del relato lo que habíamos intuido a lo largo de la lectura, y ello a pesar de las falsas pistas dejadas aquí y allá para inducirnos al error. Sin ninguna explicación y de manera oblicua, nos enteramos en la última página de que Ortega, el narrador, cuyo nombre aparece por primera vez, no existe más “desde aquel día” (p. 142), razón por la cual Olivero recupera sus botas para entregárselas a la familia: “es como si hubiera estado todo el tiempo con nosotros. (p. 142). No podemos sino rendirnos ante la evidencia: la totalidad del relato es enunciada por la voz de un fantasma, Ortega, que ha muerto sin duda el día de su malestar, pero que nunca ha dejado el submarino; que ha sido un testigo a la vez preciso y dudoso de las acciones de sus compañeros, interponiendo una mínima mediatización, una forma de transparencia entre los hechos y su representación, dejando hacer y dejando decir, mudo y atento, presente y ausente a la vez.4
Trasfondo hace así alusión no solo al viaje del submarino, sino al fondo –o, quizás, a lo que hay por debajo del fondo, al fondo del fondo– enigmático de lo real, donde las fronteras entre la vida y la muerte se entrecruzan y se diluyen. Se trata del relato de un fracaso múltiple: el de la guerra de Malvinas, el de la guerra de la tripulación del submarino, el del técnico Ortega. Pero sobre todo, aunque nada lo diga explícitamente, el de una lectura de la realidad argentina, de una etapa abyecta de su historia, de un malentendido político monumental. De un descenso sin fondo. La guerra está sin estar, el país entero existe detrás de los combatientes sin que haya signos que lo identifiquen, el fantasma deambula entre los vivos sin que nadie se dé cuenta salvo, quizás, Olivero. El enemigo es un ruido lejano, pero también lo son las bombas que hacen temblar el casco del submarino sin llegar a perforarlo. Las islas, a las que nunca llegan, son un territorio tan fantasmal como el narrador; e incluso cuando vuelven al país, éste parece darles la espalda de manera tal que, esta vez, son ellos los invisibles. O los invisibilizados –expulsados– de la Historia.
Lo que impacta en el texto de Ratto es el arte consumado del matiz, la ambigüedad y lo implícito, esa manera de instalar una presencia imposible en el seno de una misión igualmente imposible, esa transparencia del fantasma que deja ver, no solamente las entrañas del navío, sino también las del absurdo de la Historia. Los hombres sumergidos que esperan la muerte sin poder defenderse –puesto que el radar no funciona, ni la computadora que define la trayectoria de los tiros– no son heroicos: son dignos. No deciden dar media vuelta en tanto la orden no les ha sido impartida, porque conservan un sentido indeclinable de su deber; y ello sin que ningún énfasis ejemplar lo subraye. Sus dobles, los camaradas que combaten en la superficie de las islas y a menudo se quedarán en ellas para siempre, han podido enfrentar al enemigo e ir hasta el fin de su compromiso. Los marinos son el negativo metafórico de los soldados de superficie, pero ni los unos ni los otros serán vistos por la comunidad que ha celebrado la guerra. Ricardo J. Román, en su artículo dedicado a la concepción fantasmal de la escritura postulada por Javier Marías, tiende un puente entre la literatura, el fantasma y el individuo:
Y mucho más allá de lo perceptible, dejando siempre una estela de humo, la figura del fantasma, que somos todos en algún momento de nuestras vidas, cuando somos incapaces de ser vistos (2007, p. 54).
Esa saturación de la figura fantasmal funciona así como una suerte de auto-representación de una escritura discreta que el autor delega a la voz del espectro, pero también como un espejo de la producción fantasmática de los argentinos con respecto a su propia Historia.
Patricia Ratto devela, poniendo en evidencia el fondo del fondo – la oscura profundidad–, todas las incongruencias, las impotencias, las fallas de un sistema sin siquiera nombrarlo; al tiempo que sugiere las virtudes y el coraje de los hombres sin hacer de ello un manifiesto.
El interior del submarino es un espacio enigmático, sobre el que se ciernen ruidos amenazantes y a menudo inexplicados, vacíos inquietantes, peligros sin nombre: “Algo pasa, lo sé, lo sabemos todos aunque nadie diga nada” (p. 11). Los signos de lo abominable se adicionan: cuando el sueño llega es para hundirlos en una noche negra, y si los ruidos cesan es “como si por fin el mar se lo hubiera devorado, y hay aquí un silencio tirante y espeso, lo cual da para pensar que está por pasar algo más de lo que ya calladamente pasa” (p. 13). Inminencia, misterio, reticencia de la palabra: todos los componentes de un fantástico travestido acechan la vida y atormentan a los hombres, tras la banalidad de las ocupaciones cotidianas, de una objetividad casi obsesiva en su reiteración. Los indicios que apuntan a la incorporeidad del narrador están enunciados, pero son tan sutiles, tan ambivalentes, que cada vez el lector vacila en darles un sentido definitivo. Al narrador no le dirigen la palabra, pero es porque el eventual interlocutor piensa que está dormido “no se ha dado cuenta de que lo estoy observando, debe creer que estoy dormido” (p. 18). La conjetura es la palabra clave, y se la construye a partir de una subjetividad dominante y focalizada que la sostiene discursivamente: “Yo me hago el dormido, o van a decir que ando espiando y la verdad es que no quiero que digan nada”(p. 18).
El juego de la ambigüedad es pues conscientemente apuntalado, los signos pueden ser contradictorios: Olivero, por su parte, lo ve y le habla según las afirmaciones del narrador; pero la modalidad hipotética –me parece, puede ser, como si– se impone en el discurso, y las alternancias entre la primera persona del singular y la primera persona del plural contribuyen a la disolución del narrador en una identidad colectiva, a la indeterminación individual. A cada paso son posibles dos hipótesis, dos lecturas; y solo al final accedemos a una verdad, aunque nunca se explicita claramente. Asistimos así a un cuestionamiento constante de la enunciación, que borra las diferencias entre lo real y lo que no lo es: lo que es soñado, imaginado, falsamente percibido. La sensación de encierro y la intermitencia de los ruidos no identificados autorizan la obsesión paranoica, y en consecuencia la distorsión perceptiva: “Otras veces […] ya no sabía en efecto si lo escuchaba o tan sólo creía escucharlo, un espejismo sonoro, como un eco instalado en la memoria. (p. 67); o bien: “tenía la sensación de que todo aquello no era más que una pesadilla lejana, una mala jugada de la imaginación” (p. 66).
Además, a menudo los otros miembros de la tripulación son representados como fantasmas: los rostros pálidos, el tinte verdoso debido al encierro, los movimientos en cámara lenta; y el pensamiento a veces delirante del narrador no excluye tal hipótesis: “Todos apilados, estamos, quizás todos muertos, un ataúd sobre el otro, sólo que todavía no nos hemos dado cuenta. ¿Podrá uno en verdad morirse y no saberlo?” (p. 71).
En realidad ese interrogante forma parte de una retórica de mise en abyme que remite a una trama simbólica: mientras el submarino está en el mar, empeñado en su viaje sin rumbo, la existencia misma de sus tripulantes está suspendida. En ese tiempo, no son para nada ni para nadie. Todos comparten esa condición fronteriza, aunque uno sea un muerto de verdad y los otros sean muertos metafóricos. El absurdo de una misión que no llega a ser se alberga en el interior de una guerra absurda; el fantasma de Ortega es uno más entre los otros miembros del equipaje que viajan en un submarino fantasma. La analogía de los significantes no cesa de remitir a un significado único.
El submarino funciona además muy eficazmente como metáfora de la situación histórica abordada: una trampa de la que el país no puede salir, un espacio ya no subterráneo, como en las novelas precedentes, sino submarino, y que toma, tanto para los unos como para los otros, dimensiones infernales. Una empresa ciega, que puede conducir a la muerte, una estrategia de escamoteo de lo real –de la derrota– que los borra de la Historia –los desaparece– sin reconocerlos nunca. Y esa operación que los hace in-existir resulta finalmente fácil de instrumentar porque, a pesar de los peligros afrontados, en realidad los marinos no han hecho nada visible, mostrable, recuperable por el poder político o por un pueblo que comienza a despertarse de la más funesta de las ilusiones. En consecuencia, no existe lugar de memoria posible. Es, diría Borges, como si nunca hubieran sido.
Por otra parte, si en los textos más cercanos al tiempo de los acontecimientos veíamos aquí y allá alusiones muy claras a los desaparecidos de la dictadura, directamente ligados a los muertos de Malvinas por medio de abordajes a la vez poéticos y políticos, en el caso de la novela de Patricia Ratto esas alusiones han desaparecido. Veinticinco años más tarde, no hacen falta las palabras: la analogía está presente en la conciencia de todos los lectores, está contenida en los implícitos del relato, y ha ganado el derecho de ser inherente a toda lectura interpretante, retomando la expresión de Alain Badiou. Es el trasfondo de nuestra Historia, los supervivientes y los muertos comparten la condición espectral de los sacrificados, que no es solo argentina, sino latinoamericana, como sugiere Federico Lorenz al poner en escena una marcha espectral de sobrevivientes que han vuelto a las islas y de aquellos que han quedado en ellas para siempre; y en la que resuenan los ecos de Poniatowska y de Bolaño:5
En el camino, compañeros mugrosos de cuencas vacía se les unen, saliendo de los viejos reductos anegados y tapados con turba y cenizas. Se les adelantan, los palmean en la espalda en despedida, pues ya hay otros fantasmas que aguardan en la ciudad a la que regresamos, en la esquina, en la mesa del comedor del que faltamos una semana, que aguardan que cerremos la puerta sin hacer ruido para contarles cómo nos fue (2008, p. 193).
Las guerras que no son nuestras
Nos hemos detenido largamente en el estudio de la novela de Patricia Ratto porque consideramos que, por un lado, es la culminación de un gesto literario que se va construyendo progresivamente a través de algunas de las novelas precedentes, pero también porque con ella los procedimientos discursivos franquean un umbral genérico y abren perspectivas que han sido explotadas por textos posteriores. Quisiéramos ahora aproximarnos, aunque sea tentativamente, a otras dos novelas más recientes en las cuales se relatan otras guerras que no guardan ninguna relación directa con la nuestra de Malvinas; no obstante lo cual ésta se cuela, casi por efracción, en una de ellas; y funciona como un subtexto implícito pero reconocible en la otra.
Si hemos señalado precedentemente que podía verse una evolución hacia la des-historización del acontecimiento en algunas narraciones posteriores al 2000, como es el caso de las dos novelas gemelas de Patricio Pron y aquella de Patricia Ratto que acabamos de releer, podríamos decir que con Los muertos de nuestras guerras, de Federico Lorenz, y Wërra, de Federico Jeanmaire, se opera una nueva vuelta de tuerca, al postularse una re-historización indirecta, cuyo objetivo real es la universalización de lo que ha sido considerado como un episodio nacional e, incluso, nacionalista. Es decir, ambos salen del marco del relato de Malvinas tal y como lo habíamos conocido. Lo que implica optar por la Historia como fluir inmemorial y repetitivo, sea cual sea la latitud y la temporalidad, y pensarla más desde una apuesta existencial filosófica que geopolítica. Porque lo que, en suma, persiste más allá de toda circunstancia, son los muertos. Y sus fantasmas.
Ambas novelas, a pesar de introducir un nuevo abordaje, tienen parentescos significativos con las otras dos que acabamos de mencionar, aunque operen una suerte de inversión del movimiento en curso hasta entonces. Como ya hemos señalado en otra ocasión, en Una puta mierda:
El grado de descontextualización es pues extremo: la guerra es extraída de su circunstancia, privada de referencialidad cartográfica e ideológica, condenada a la incongruencia ontológica, en la medida en que no tiene ni causas ni objetivos ni enemigo definidos, absurda por definición y por práctica (2017, p. 128).
Y más adelante:
Vemos entonces que todo concurre a un desplazamiento, una suerte de corrimiento o descolocación que, a la vez, desidentifica y desliga de los referentes habituales, instituyendo el relato como un procedimiento de vaciamiento histórico que lo proyecta hacia el plano de la generalidad abstracta, aunque los elementos utilizados para ello se nutran de una fuerte materialidad. La guerra de Malvinas vendría a ser así, en ambas versiones, un significante aparentemente desprovisto de sus atributos específicos y cuyo significado sería un universal hipostasiado: la Guerra, con todo su cortejo de horror, sinrazón y cinismo. Al mismo tiempo, el tratamiento que Pron hace del conflicto apunta a desentrañar la verdadera naturaleza de toda guerra moderna como recurso inherente al capitalismo, que es su condición de existencia y su único fundamento (2017, p. 129).
Mientras Patricia Ratto crea un universo fantasmal y de inteligibilidad problemática que, en un súbito gesto final, adquiere una forma de coherencia fantástica que lo ilumina, Patricio Pron opta por una tensión permanente en el seno mismo de la inteligibilidad, en la medida en que la mayoría de sus procedimientos trabajan para impugnar los usos de la racionalidad.
Sugerimos que tanto Los muertos de nuestras guerras como Wërra retoman ese universal hipostasiado de la Guerra, pero en lugar de acceder a él por la des-historización practicada por Pron, escogerán el camino inverso: el de historizar minuciosa, obsesivamente, episodios particulares de dos guerras que nos son ajenas: la Primera Guerra Mundial en el caso de Lorenz, la Segunda en el de Jeanmaire. O sea que no solo se produce un giro que en lugar de desidentificar identifica, y que en vez de desmaterializar encarna, sino que además la novedad reside en el desplazamiento espacial y temporal, en la referencia a Guerras modélicas universales; a paradigmas irreductibles, para hablar de manera alusiva, críptica o distanciada de nuestra guerra, la nacional.
Lorenz y Jeanmaire también abordan, como lo hace Ratto en Trasfondo, el reconocimiento del absurdo esencial que constituye la guerra, pero transitando para ello el camino inverso: a la espectralidad sucede el tratamiento demorado de los cuerpos, los que están muriendo o los ya muertos, en un intento obstinado de devolverles sus nombres, sus vidas y sus historias; de construirles un lugar de memoria en el mundo de los vivos.
Si bien podemos identificar objetivos comunes y puntos de partida similares, Lorenz y Jeanmaire conciben estrategias narrativas divergentes. Ambos parten de hechos históricos reales y confirmados, profundamente anclados en sus territorios respectivos –Flandes en Los muertos de nuestras guerras, el puerto francés de St Nazaire en Wërra–, y sus tramas se organizan en función de un trabajo de documentación histórica. En el primer caso, un fotógrafo inglés, Bawtree, es oficialmente designado para acompañar en su misión al capitán Llwyfen, un galés nacido en la Patagonia argentina, cuya tarea consiste en dirigir un equipo que recorre los campos de batalla de Flandes, una vez terminada la guerra, para recoger los miles de cadáveres que en ellos yacen, tratar de identificarlos y darles una sepultura que los sustraiga al olvido definitivo y permita los rituales del duelo. La relación entre ambos, difícil al principio, se va afianzando a medida que se consolida su colaboración. Los puntos de vista del uno y el otro se alternan en el relato, dando lugar a una suerte de contrapunto deliberativo de voces, que a su vez introducen otras, presentes en su experiencia. Ese viaje alucinante por un territorio devastado respeta sin embargo las premisas de una representación realista, lo que no impide que incidentalmente los relatos de fantasmas –y, lo que es más, la silueta de un fantasma en particular que acompaña a Llwyfen– se infiltren y la cuestionen. Toda la novela es una larga reflexión sobre la historia, la Muerte, los muertos y la memoria que los supervivientes deben construirles.
La guerra de Malvinas no está presente como tal, de manera explícita, en el texto. Lo que se crea a través de ese personaje de galés nacido en Patagonia y que regresa a su país después de la guerra, es una entrada posible en otro “archivo” histórico, un vínculo tácito entre esa guerra que pasó y la guerra por venir, una suerte de latencia del acontecimiento que no será narrado, pero que estará presente, invisible, para un lector alerta. Como los fantasmas.
Wërra, por su parte, reconstruye un episodio preciso de la Segunda Guerra Mundial: la operación inglesa Chariot, llevada a cabo el 28 de marzo de 1942. Operación casi suicida, que debía inutilizar una de las esclusas del puerto de Saint-Nazaire, en la Francia ocupada por los alemanes. La perspectiva es autobiográfica: Jeanmaire ha efectuado una residencia literaria en esa ciudad francesa, y el hecho que desencadena el conjunto de su reflexión es el estallido de una nueva guerra: la de Siria. En Saint-Nazaire son visibles los vestigios de aquel combate evocado, los lugares en los que tuvo lugar son accesibles, y algunos de ellos se han constituido en lugares de memoria y están marcados por las características estelas de mármol que llevan inscritos los nombres de los caídos. Contrariamente a la novela de Lorenz, en Wërra el lugar de memoria existe, las tumbas ya han sido institucionalizadas, y los patronímicos forman parte de una lista que todos pueden leer. La intención de Jeanmaire de darles un lugar más reconocible en la Historia no pasa, entonces, por la recuperación de los cuerpos, sino por la reconstrucción de sus últimos días y el relato de sus muertes. En realidad, lo que Wërra ofrece a esos hombres es un cenotafio de papel, en el cual cada nombre es el título de un capítulo, y en el cual cada uno de los caídos es convocado, restituido a la escena del combate, fugazmente resucitado antes de volver a morir. No solo sabremos entonces quiénes eran, uno a uno, sino que, para la mayoría de ellos, sabremos también cómo murieron, en qué acto de heroísmo o en qué trampa del azar pasaron a integrar la lista de los que ya no están. Wërra, la Guerra, es analizada así desde múltiples puntos de vista, y lo que siempre se enfatiza es el sentimiento de total incomprensión que genera en el narrador.
La estructura del relato se desarrolla centrada en el episodio bélico, pero entretejiendo temporalidades distintas, en cada una de las cuales la idea de la guerra es evocada en función de recuerdos personales. La primera es anterior al nacimiento del narrador (1957), y pone en escena los soldaditos de juguete que fabricaba el abuelo Rómulo en su taller; la siguiente remite a su niñez –fines de los 60 o principios de los 70 –, cuando miraba por televisión la serie Combate, sentado al lado de su padre y con la ilusión de compartir con él una complicidad furtiva. A ella se suman la del 82 y la guerra de Malvinas; y la actualidad de la historia (2014), en la cual, desde St-Nazaire, reconstruye con minucia obsesiva la operación Chariot (1942), instalando a cada uno de los soldados que evoca en el lugar preciso del territorio en el que combatió. Dos de las guerras evocadas son históricas: la de Segunda Guerra Mundial (1942), la de Malvinas (1982); las otras dos son ficticias: la de la serie televisiva, la de los soldaditos de juguete. Podríamos operar una aproximación –un paralelismo– entre los muñequitos del abuelo Rómulo, creados para que algún niño los disponga en la escena imaginaria de una guerra imaginaria, y los soldados del pasado evocados en el presente por el narrador, que también fueron dispuestos arbitrariamente por sus comandos en torno al puerto de St-Nazaire para otro juego mortífero: el de la guerra de verdad. Gesto que Jeanmaire repite, movimiento por movimiento, en su escritura, no ya con la intención de jugar como el niño, ni de enviarlos a la muerte, como los generales, sino de darles en la Historia un espacio y una materialidad que la somera lista de sus apellidos acompañados por la inicial del nombre no les reconoce. Hay de todas maneras en esa reconstrucción de lo que se ha aprendido sin vivirlo un gesto de creación –y de empatía– que no está tan lejos del que el niño podría haber esbozado con los soldaditos del abuelo. También aquí podemos advertir una arquitectura discursiva de mise en abyme: una guerra dentro de otra, a su vez dentro de otra… y así indefinidamente, porque ya se ha comprendido que siempre habrá una más para sumar al inventario de la irracionalidad de la especie.
Vemos entonces que la manera en la que Malvinas se insinúa en ambas novelas es diversa, y que lo que las distingue tiene que ver con la mayor o menor explicitación de nuestra guerra ante/entre esas otras guerras. En ambos casos se la integra en el flujo de la Historia y por ende y hasta cierto punto se la des-nacionaliza; pero además la estrategia escogida en Los muertos de nuestras guerras se sitúa a nivel del lenguaje, sea por elusión o por alusión; y de un tipo específico de lectura al acecho de la menor modulación. Mientras que en el caso de Wërra, su presencia es estructural, narrativa, en la medida en que ocupa un espacio propio, y se le otorga una existencia explícita que justifica el planteo analógico de la memoria.
Veamos algunos ejemplos que nos permitan precisar estas primeras consideraciones. En Los muertos de nuestras guerras, al referirse a los rituales fúnebres colectivos que llevan a la consagración del Cenotafio o tumba del soldado desconocido, y a su función de conjuro y de advertencia para evitar la repetición de la Historia, un narrador inidentificable y omnisciente dice, de manera a la vez profética –en el contexto temporal de la Gran Guerra– y ambigua:
Y sin embargo sabemos que vendrán días tanto o más terribles en lugares ubicados a millares de kilómetros al sur de Londres, y aun en estas mismas calles, una vez más, incluso antes de lo que los buenos deseos presentes esta mañana de duelo colectivo sospecharían (Lorenz, 2013, p. 19).
Una primera lectura remite inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial; sobre todo por la mención, de “estas mismas calles” y la proximidad temporal sugerida. Los millares de kilómetros de distancia pueden perfectamente referirse al resto de Europa. Pero dentro de esa serie enunciada por una primera persona plural que incluye al lector, con su vaga indicación de futuro y de lejanía, y pensándola en función del “nuestras guerras” del título, no sería imposible incluir dentro de esas coordenadas la otra, la de las Islas. En todo caso, para el lector argentino de la novela de Federico Lorenz, el más calificado de nuestros historiadores de Malvinas, esa hipótesis de lectura parece inevitable. Lo mismo ocurre cuando se hace una descripción de los sobrevivientes, mutilados o neurasténicos: “Cualquiera los puede ver en las zonas concurridas, pidiendo dinero amparados en jirones de sus viejos uniformes, invocando mediante cintas y medallas la solidaridad de sus semejantes” (2012, p. 18). Palabra por palabra, esa descripción podría corresponder a la de nuestros vueltos de Malvinas.
Para quien ha leído Fantasmas de Malvinas, la impresión de que algunos de los interrogantes allí enunciados, así como el ángulo desde el que se enfoca la relación con los cuerpos de los caídos, vuelven a emerger en Los muertos de nuestras guerras se afirma a medida que el texto se despliega. Siempre como un trasfondo, como un “fantasma persistente” (p. 29): “Qué harían los sobrevivientes con un millón de fantasmas dando vueltas por ahí. No hay derecho a que las ánimas penen ni tampoco es justo que atormenten a los vivos” (p. 22).
Llwyfen toma mate en Flandes. Y en uno de los diálogos que mantiene con Bawtree, para explicarle en qué consiste ese extraño hábito, el capitán da cuenta de su procedencia e identidad:
Es de Sudamérica, de la Argentina. Yo vivía allí antes de la guerra. […] Galés, señor, galés, pero también soy argentino. Nací en la Patagonia, cerca de un río llamado Chubut, tal vez ni siquiera lo haya oído nombrar […] (pp. 44-45).
E inmediatamente, para refutar una acotación del fotógrafo inglés, afirma: "No, señor Bawtree. La Argentina no es una colonia. Es un país soberano ” (p. 46).6 A lo que su interlocutor responde: “Viene de un país que vive de las carnes que le vende a la Reina. Si no es una colonia, se le parece bastante” (p. 47). La cuestión crucial del colonialismo y del destino de las Islas está planteada ya, aunque no se nombre ni se localice.
Ambos tienen puntos de vista diferentes sobre el sentido de sus funciones respectivas en esta etapa de la posguerra, y los cruces entre ellos explicitan distintas maneras de comprender la memoria, el conflicto, la idea de la heroicidad o las lógicas de la estrategia militar. El diálogo es un debate que permite profundizar la reflexión, no solo sobre la Historia, sino sobre la manera de representarla; sobre las formas de su escritura. Ambos trabajan para modelar el recuerdo, para asignar un lugar definitivo a la pérdida. Qué se recuerda, qué se perdió, depende de sus historias y de sus convicciones. Su trabajo de recuperación los une, aunque a partir de allí sus pensamientos divergen tanto como sus experiencias; y sus tareas respectivas son piezas diferentes de una misma maquinaria, que busca tanto subsanar las consecuencias indeseadas de la guerra moderna como llevar consuelo a los deudos y favorecer la memoria de los que ya no están. Llwyfen extrae los cuerpos de los pozos en los que yacen, los trae a la luz; Bawtree los fija para la eternidad, dándole imágenes a la muerte. Cuando calculan la dimensión de la tarea que todavía les espera, Llwyfen –el galés, el argentino– opera una contaminación del discurso relativo a la Primera Guerra, al insistir en la palabra “desaparecido” y sus empleos, y al deslizarse como si fuese un puro azar al país en el que la palabra ha acuñado nuevos significados más recientes:
[…] aún quedan unos ciento cincuenta mil desaparecidos, soldados desconocidos. “Desaparecido” significa “hecho polvo por un obús”, “enterrado bajo otro nombre”, “ahogado en el barro”, “podrido en la tierra de nadie” o simplemente alguien que desertó, cambió su identidad o se fue a Australia o a Argentina (p. 54).
Los dos momentos más dramáticos de la historia argentina del siglo XX se amalgaman en esa digresión semántica, que puede ser leída tanto en clave de dictadura como en clave de guerra de Malvinas, y hacen nuevamente una anacrónica irrupción en el relato, no exenta de ironía. La búsqueda, la identificación y la sepultura de los soldados ingleses y alemanes caídos en Flandes envuelven, anticipan y legitiman el trabajo de los antropólogos forenses argentinos, lo suman como un eslabón más de la cadena sangrienta de la Historia, lo universalizan:
El cuerpo de nuestro país está así, cubierto de centenares de miles de pequeñas heridas. Nosotros las vamos cauterizando una a una, a veces mediante certezas, otras a base de silencios piadosos. […] Así y todo, al menos muchos pueden llorar frente a una cruz con un nombre, porque el peor de nosotros tiene derecho a una tumba decente (p. 55).7
NN del continente o soldado “only known by God” de Malvinas – “Soldado británico solo conocido por Dios”, rezan con abrumadora frecuencia otros, signo evidente de la letalidad y eficacia de las armas modernas” (p. 88): la recuperación de los cuerpos y la ritualización de sus ausencias va a la par con la reconstrucción de sus historias y la legitimación del nombre.
Como en Fantasmas de Malvinas, los vivos acompañan a los muertos, que no cesan de volver. Llwyfen lleva consigo el de su amigo Inghan:
Me da la espalda, cubierto por un impermeable húmedo por la lluvia que brilla a la luz de las bengalas. […] Cuando se de vuelta, una luz amarillenta lo rodea. Tiene los ojos excesivamente abiertos y una boca en forma de “o” que se va cerrando a medida que intenta decirme algo. […]. Los ojos desencajados del espíritu se han transformado en una mirada de mutuo entendimiento: somos hermanos en el frente. Es Ingham (2013, p. 79).
Estamos frente a un sistema de ecos, de voces que murmuran, de pactos secretos y atemporales que la literatura contiene y convoca sin mostrarlos. Todas las guerras, la guerra, hubiera podido decir Cortázar. Porque sean cuales fuesen las circunstancias precisas, los nombres olvidados o los cuerpos perdidos, la pregunta de los que quedan es siempre la misma: ¿Qué hacer con nuestros muertos que no acaban de morir?
No, los fantasmas no me asustan. Me apenan: no tienen que luchar contra el olvido, sino contra la forma en que se los recuerda. Si los fantasmas siguen vivos, es porque aunque los enterremos, afortunadamente nunca los hemos terminado de matar (2008, p. 131).
No hay manera de salvar esa falla, porque ellos se han quedado sin voz. Lo que se diga de ellos lo dirán los otros; se contará la Historia, pero rara vez las historias. Aun la prosopopeya es una voz ficticia. Llwyfen expresa esa frustración de la que es absolutamente consciente: “Si Dios existiera, tendría que darnos la posibilidad de escribir nuestro epitafio” (p. 135). No nos sorprenderá entonces, leyendo Wërra de Federico Jeanmaire, constatar que cada uno de los capítulos de la novela funciona como los epitafios faltantes en la estela que homenajea a los caídos de la Operación Chariot. Volver a nombrarlos, devolverles la dignidad que es difícil reconocer a los cuerpos hundidos en el barro, escribir uno por uno sus nombres en la Historia y poner en valor sus experiencias, esa es la misión:
Sobre todo es una lucha por sus nombres, siempre que sus nombres, inscriptos sobre las piedras que cubren sus huesos, signifiquen lo que hicieron. […] No porque sus huesos estén bien dispuestos y con arreglo a la costumbre, sino porque su nombre será parte de la Historia de un modo que respete tu experiencia. (Lorenz, 2008, p. 154).
Lorenz autoriza intermitentemente otras intrusiones de nuestras guerras nacionales, esas que subyacen y que, a pesar de la universalización, reclaman aquí y allá espacio y voz: “¿Qué le importa a la nación un cadáver? ¿Importarán en el futuro? ¿Diez mil? ¿Treinta mil?” (p. 157).8 Una cifra basta, a veces una incongruencia: “Aquí está tu bandera, tu causa, guarda para más adelante tu ira, la venganza, el dolor. Dios salve a la Reina; O juremos con gloria morir9, asesinados, fusilados, mártires, héroes, combatientes” (p. 172), para que el lector argentino amplíe la resonancia y la legitime. Una vez más, se dibuja un doble movimiento; el de alinear una tragedia en el surco de las otras que la precedieron y así universalizarla; el de permitir la intrusión de alusiones que la vuelven a individualizar como propia para los argentinos. El discurso subsume al tiempo que realza, y en su porosidad permite que se cuelen, como reivindicaciones, los rasgos de la pertenencia. Las nociones de memoria, de patria, de heroísmo, de Historia son deconstruidas a lo largo del relato, sin que esa reflexión se despegue nunca de la experiencia. Algo menos racionalizable que el concepto y más profundo en sus consecuencias pugna por permanecer, algo inasible e irrefutable como las siluetas de los fantasmas. Al final de la novela, Llwyfen vuelve a la Patagonia, en 1920. Y en la continuidad de su vida, la historia soterrada ocupa al fin el primer plano: el capitán dejará de ser galés e inglés, y se nacionalizará argentino. Traducirá su nombre, que en su nueva identidad será Olmo: “acaso fue un esfuerzo más de su parte por asimilarse a esa tierra desde la que había partido a combatir en nombre de Inglaterra, a la que quiso volver y decidió que nunca más dejaría” (p. 246). Y la experiencia adquirida en su última misión en Flandes será aplicada años más tarde, cuando colabore con la tarea de los antropólogos forenses en el cementerio de Avellaneda:
Los antropólogos forenses trabajan sobre esqueletos que yacen en una fosa común. Son lo NN, la evidencia de que los desaparecidos fueron alguien. Muchos de ellos exhiben cráneos destrozados a balazos, están maniatados con alambre, como una de las marcas de la pasada dictadura. Otros miles, comienza a saberse por esos años, ni siquiera tienen esa posibilidad, mezclados para siempre con las aguas y el cieno del río pardo (p. 259).
No, Malvinas no ha sido nombrada. Apenas entrevista, anticipada en su inminencia, próximo eslabón de las historias de la Historia. Pero inevitablemente presente para el escritor que es historiador, para el personaje galés que elige ser argentino, para el que recogió los cuerpos dispersos de los europeos antes de colaborar en la identificación de los cuerpos de los desaparecidos en Argentina. Ida y vuelta en la experiencia, en la identidad, en el espacio, en el pensamiento. Continuidad en el respeto y en el testimonio, en esas fichas que redacta esperando darles el nombre que falta. Y en nuestra relectura de la memoria, aún incompleta; pero que ya sabe que después de la dictadura fue Malvinas.
Hemos señalado más arriba que en Wërra, la novela de Federico Jeanmaire, cada capítulo se intitula con uno de los nombres de los soldados ingleses caídos en el asalto al puerto de Saint- Nazaire, y narra una acción determinada de la operación en un momento preciso de su desarrollo, identificando a uno o más de los hombres que en ella participan. No hay un orden discernible en esa recuperación de los nombres individuales, pero el conjunto de los capítulos provee una suerte de visión panorámica de la operación Chariot, en la que los fragmentos se van sumando, como en un enorme puzzle, hasta obtener un corte espacial y temporal que los alberga a todos; y a la vez registra las circunstancias en las que murieron o sobrevivieron los combatientes. Desde el punto de vista temporal, el conjunto tiende a construir una forma de simultaneidad, sostenida por el ritmo intenso que instala la brevedad de cada secuencia. Esos capítulos se constituyen así como especies de nichos individuales alineados uno junto a otro, de epitafios no personalizados –con algunas excepciones–, puesto que lo narrado en cada secuencia no coincide necesariamente con la historia del soldado cuyo nombre porta. El procedimiento apunta a la vez a lo individual y a lo colectivo: se rescata la lista de nombres individuales y se amplían sus referencias; pero al mismo tiempo se desordena o descoloca la convención del rito, ya que en el interior de cada nicho se cuenta la historia de otro; lo que equivaldría a decir que los lugares de los cuerpos han sido intercambiados. El epitafio de papel rescata los nombres y confunde los cuerpos: la identificación no impide la homologación, lo individual vuelve a fundirse en lo colectivo.
La reflexión del narrador gira en torno a la guerra como invención humana, a la indefensión del individuo que será arrastrado por ella sin haberlo decidido, a las huellas que deja y a sus consecuencias sobre las vidas y las muertes, a su permanencia: “La guerra es uno de los inventos humanos más antiguos. Y el más persistente de ellos. Un invento que nos sobrevirá a pesar de todos nuestros pesares” (p. 18). Esas constataciones son el punto de partida de las construcciones analógicas que establecerán vínculos entre las temporalidades ya apuntadas, y que irán alternándose de manera irregular a lo largo del relato, en función del vagabundeo del pensamiento:
De eso se trata cualquier estrategia bélica: de no dejarse engañar y de engañar al enemigo, una y otra vez, hasta vencerlo. Lo sabía Churchill, lo sabía Lord Mountbatten, lo sabían los guionistas de Combate y hasta lo sabían los niños argentinos que jugaban con los soldaditos que moldeaba y después pintaba mi abuelo Rómulo (p. 30).
No hay ni continuidad lógica ni relación de causa a efecto que ligue los capítulos entre sí: la coherencia solo será visible cando se haya trazado el dibujo completo. Las conexiones entre los diferentes planos pueden ser azarosas: una imagen, algunas palabras, una fecha desencadenan el mecanismo asociativo de la memoria. Así, por ejemplo, la primera intervención de Malvinas en el texto, en el capítulo intitulado D. Bowyer, comienza con una alusión al cumpleaños de su padre, militar frustrado: “A principios de abril de mil novecientos ochenta y dos, mientras el ejército argentino ocupaba los islas Malvinas a partir de una sorpresiva maniobra nocturna, mi padre cumplía cincuenta y cinco años de edad” (p. 50). Cuando el intento del padre de participar en la guerra como voluntario fracasa, la observación irónica del hijo no sólo es elocuente con respecto a la evolución de las relaciones entre ambos, sino que reactualiza negativamente la escena de la infancia en la que ambos miraban juntos por televisión la serie Combate:
Y entonces mi padre tuvo que mirar, la guerra desde mi pueblo. Por televisión. Aunque esta vez lo hizo sin mi compañía. A esa altura de nuestras respectivas vidas, yo ya no acostumbraba a sentarme junto a él para casi nada (p. ).
Esa dimensión íntima del recuerdo es la que habilita la otra comparación, que ya no comprende solo un juicio de valor negativo con respecto al militarismo del padre, sino una condena al militarismo de la Junta argentina, y ello utilizando siempre el recurso de la comparación: si la operación Chariot y la guerra de Malvinas han sido ambas batallas “morales y suicidas”, “Los ingleses optaban por lo menos costoso, los argentinos ponían en riesgo la totalidad de su material militar y a todos los chicos” (p. 51). La incompetencia y el engaño están presentes en ambos casos, pero los ingleses parecen acreditar un mayor nivel de eficacia en el cálculo de las pérdidas.
A medida que se van analizando los distintos aspectos de la guerra en un intento vano por comprenderla, se despliegan otras analogías, cuyo objetivo es mantener activo el efecto de reverberación que producen los diversos planos al reflejarse los unos a los otros, efecto que puede ser distorsivo, contrastivo o irónico, según los casos. Las disquisiciones en torno al miedo a la muerte que debieron experimentar los soldados de unas y otras guerras, y a los mecanismos que hicieron que la mayoría de ellos quisiera afrontar ese riesgo y combatiese como si ese miedo no existiera, lleva al narrador a interrogarse sobre las relaciones entre la guerra y la locura. Es en ese contexto cuando, en el capítulo intitulado “F.J. Chick”, se verifica la segunda emergencia de Malvinas. Someramente Jeanmaire describe la desesperación de nuestros jóvenes combatientes, sufriendo del frío y el hambre, así como algunas conductas que le cuesta interpretar:
Cuentan que como consecuencia de esa desesperación, cuando los modernos aviones británicos empezaron a bombardearlos, los chicos, hartos de las bombas, salían fuera de las trincheras y tiraban hacia el cielo con sus precarios fusiles sin ninguna probabilidad de alcanzarlos.
Una escena que describe a la perfección la impotencia humana frente a una segura y próxima muerte.
O la locura que provoca la guerra, también.
Una escena que se parece en mucho, me da la impresión, a aquella otra que vivieron, cuarenta años antes, los marinos y los comandos de voluntarios, liderados por el teniente coronel Newman, sobre cada uno de los indefensos Fairmale Motor Launch que atacaron Saint-Nazaire (p. 82).
Una misma matriz –una misma maqueta, ya se trate de las que dibuja el abuelo antes de fabricar sus muñequitos, o las de los estados mayores para decidir el despliegue de las tropas en el terreno–, una misma locura –la voluntad de ser héroe, la aceptación del suicidio–, una misma utilización necropolítica del material humano que se repite en cada plano y que conduce a la muerte anunciada –incluso en la ficción, puesto que el actor de Combate muere filmando una escena de guerra–. Los únicos que no cierran ese círculo letal son los soldaditos del abuelo Rómulo que, por el contrario, le permiten vivir y alimentar a su familia. La guerra lúdica es siempre ficticia.
La guerra real, en cambio, es la que da al hombre la libertad de matar que, en su desmesura, no solo destruye al semejante, sino que destruye la propia humanidad: “A veces, quizá la única forma de pagar la absoluta libertad de matar sea la locura” (p. 87).
En ese sistema analógico también caben las alusiones a los años setenta en la Argentina, que surgen a la vuelta de una frase cuando se refiere a uno de los batallones de voluntarios que participaron en la Operación Charriot:
Para decirlo en términos modernos, los comandos eran guerrilleros. […] Tan guerrilleros como los miembros del IRA o de la ETA o de Montoneros o del ERP argentino. Aunque, claro, con una diferencia no menor: mientras esos grupos armados luchaban contra un Estado, los comandos que atacarían Saint-Nazaire eran sostenidos por el propio Estado británico (p. ).
Y sin embargo, la Historia no los juzgará de la misma manera: según el momento, la función y los objetivos perseguidos, serán héroes o subversivos. Pero se reconocerán en la muerte, de la que no los salvará la legitimidad política que se acuerde a su gestión. Como en las guerras que se simulan con los soldaditos de juguete, alguien decidirá por ellos. La posteridad los reunirá en el espacio exiguo de una estela, aunque, paradójicamente, esos nombres ni siquiera estén completos.
El miedo es uno de los ejes que concentran la atención del narrador, en la medida en que él mismo se reconoce como cobarde. En Saint-Nazaire, a medida que sigue las huellas de los caídos, el temor explica la aparición espectral de los soldados alemanes que ocuparon el lugar durante la guerra –“Hoy me ha vuelto a pasar. He vuelto a ver a los soldados alemanes salir de entre el cemento apuntándome” (p. 91) –. Pero ese miedo también tiene una historia, que se remonta a la infancia y que ha perturbado su ser en el mundo desde entonces:
Los militares han rodeado mi vida desde niño. […] También las dictaduras. […] Y de ese terror histórico, caso familiar, hasta participan los gordos policías de mi pueblo que, sin motivo, alguna vez me han mantenido preso toda una tarde. He crecido con temor a los uniformes. Y con terror a las armas que transportan esos tipos uniformados (p. 99).
La reflexión sobre el miedo es una de las vías que el narrador elige para completar su tarea de demolición de toda mitología épica o heroica, de toda glorificación o poetización de la guerra. Contra la frase del abuelo Rómulo, que vuelve como un estribillo en varias ocasiones: “la guerra es una mierda encantadora”, Jeanmaire refuta la paradoja, suprime uno de sus términos, y apunta a una verdad que, no por inconfesa, es menos rotunda:
Ahí [en el campo de batalla], la guerra no tiene nada de encantadora. […] Ahí, la guerra es una mierda. […] Sólo una mierda que hay que animarse a enfrentar a pesar de los miedos y a pesar, sobre todo, de las ganas enormes de no morir. Una mierda sin ningún encanto, que se vive junto a otros hombres que piensan exactamente lo mismo pero prefieren no hablar del asunto o, mejor, lo esquivan malamente como pueden (p. 116).
Para concluir, esta vez en una interpelación directa al abuelo Rómulo:” […] la guerra, cuando está tan cerca, abuelo Rómulo, no tiene nada de encantadora. Es una mierda que da terror” (p. 118).
Ya Patricio Pron, por otras vías, había llegado a la misma conclusión.
Y sin embargo, en medio de ese espanto, pueden anudarse vínculos de fraternidad entre los hombres, en situaciones límites. Al utilizar la palabra “compañerismo” para referirse a esa unión solidaria de los ingleses, el narrador deriva hacia el recuerdo de su padre y su fallida participación en Malvinas; y de allí a los testimonios de los excombatientes en torno a sus relaciones con la jerarquía, modelo de inepcia y de barbarie:
Resulta doloroso que los coroneles argentinos supieran tanto de dictaduras y campos de concentración y torturas y desapariciones y no supieran nada de guerras. Habían embarcado a un montón de muchachos en una de ellas, contra una de las grandes potencias militares del planeta, y no tenían la menor idea de cómo se preparaba a los guerreros para afrontarlas (p. 128).
La guerra como malentendido, la guerra como chapuza irremediable, no puede ser reivindicada como instancia reveladora de la valentía –de la grandeza– de los hombres: “animarse a matar para no morir. De eso se trata, me da la impresión, la valentía. De eso y de ninguna otra cosa: matar sin pensar, matar para que el enemigo no lo mate a uno” (p. 131). Aun así, el respeto por cada uno de los combatientes que perdieron la vida en ese juego insensato impregna el recorrido del escritor, y es la razón por la que los extrae de la indiferenciación de la matanza y de la reducción a su mínima expresión –al mínimo espacio– de sus nombres incompletos en la estela: “Solo las iniciales y sus apellidos” (p. 135). La incomprensión frente a tal economía –de letras, de espacio, de homenaje– apela una vez más a la comparación, concebida en términos casi antropológicos:
Aunque esto lo escribo desde otra cultura. […] La argentina. […] Una cultura que no tiene en su haber tantas guerras como la francesa o la británica. Una cultura que al no tener un pasado repleto de guerreros a los que homenajear, les ha dedicado a sus muertos en Malvinas un paredón inmenso en pleno centro de Buenos Aires. En donde, por supuesto, todos ellos aparecen con sus nombres completos seguidos de sus apellidos (p. 137).
La sobriedad inglesa es quizás el producto de un aprendizaje, pero el énfasis argentino expresa probablemente no solo el dolor, sino la culpa. Otro ejemplo de ese pecado original surge en la cadena de asociación de ideas, cuando el narrador ve llegar al puerto un buque ultra moderno. Detrás de esa imagen del presente espejea una del pasado, la del General Belgrano:
No creo que en Argentina haya un solo barco parecido al que estoy viendo pasar. […] Recuerdo que a principios de marzo de mil novecientos ochenta y dos, cuando los militares argentinos comenzaron a preparar el ataque sorpresivo a las islas Malvinas, el crucero General Belgrano, nuestra única joya naval, no pudo zarpar porque se le estaban realizando tareas de mantenimiento.// Nuestra única joya tampoco era de la última generación, se trataba de un crucero de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque solo podía llevar alrededor de setecientos sesenta tripulantes, se le cargaron mil noventa y tres (p. 226).
El juego inocente al que estaban destinados los soldaditos de juguete del abuelo Rómulo deviene, en la realidad y en manos de los militares argentinos, irresponsable juego de masacre, farsa sangrienta. Los trescientos veintitrés hombres que murieron a causa del ataque inglés no fueron víctimas solo de una intrusión ilegal en aguas protegidas, sino también de la inepcia criminal del comando argentino. El drama mismo se degrada hasta dejar lugar al humor negro, otra estrategia de supervivencia, que no excluye un sesgo expiatorio:
Estoy convencido de que si en lugar de Winston Churchill el líder hubiese sido Galtieri, y la ciudad bombardeada en lugar de Londres hubiese sido Buenos Aires, hacia finales de mil novecientos cuarenta y uno en vez de planear la módica destrucción de la esclusa Joubert, y en virtud de ese desapego de la realidad tan propio de los argentinos, nuestros militares habrían intentado remontar el río Spree y realizar un sorpresivo y exitoso desembarco nocturno en pleno centro de Berlín (p. 227).
La crueldad inherente a la guerra, señalada en los episodios evocados de la operación Chariot, conduce naturalmente a otras crueldades de nuestra guerra, y a la proyección en el presente de aquellos actos del pasado:
En Ushuaia, en el sur de Argentina, por estos días se está desarrollando un juicio a dieciocho altos oficiales del ejército que combatieron en Malvinas. Debido a gruesas fallas en la logística, los alimentos que se enviaban desde Buenos Aires no llegaban a los soldados que se hallaban dispersos por las islas […]. Y los muchachos empezaron a sufrir hambre. […] Muchos de ellos se las ingeniaron para robar comida […]. Necesitaban hacerlo, si no querían morir de inanición. […] cuando eran descubiertos sus jefes no tuvieron mejor idea que torturarlos. Los estaqueaban en medio de un clima inhóspito. O los picaneaban. Eran oficiales que, a fuerza de haberlo hecho durante años con los presos políticos, estaban acostumbrados a esos menesteres (p. 281).
El terror ejercido por los oficiales argentinos es comparable a los métodos utilizados por los alemanes para someter, a través de sus edictos, a la población de Saint-Nazaire. No es de extrañar entonces que cuando el narrador se refiera a lo que él llama “la escritura del terror”, las palabras empleadas sean inmediatamente reconocibles y resuenen en la memoria de los argentinos, y sobre todo en la de los sobrevivientes de los CCD de la dictadura: “somos una suerte de dioses que podemos decidir en el momento en que se nos antoje, quién vive y quién muere” (p. 300).
La comparación entre la ocupación alemana y la dictadura argentina, entre la amenaza indiscriminada de ser ejecutado o la amenaza indiscriminada de desaparecer se instala naturalmente, el pensamiento se desliza de un plano al otro con la coherencia de la identificación: “ver aparecer los falcones verdes en fila transitando lentamente constituía siempre algún grado de posibilidad de morir” (p. 301).
Jeanmaire impugna, de manera explícita, los argumentos que justifican la guerra en aras de la defensa de la soberanía nacional: “Resultaba lógico, entonces, que la mayoría de los argentinos no vieran en esa invasión una invasión. […] No atacábamos a nadie. […] Sólo estábamos defendiendo la soberanía nacional” (p. 316), y atribuye la responsabilidad de esa, para él, falacia, a un diseño político instaurado por medio de la educación nacional –al igual que Lorenz y, en general, todos los escritores críticos de la sacralización del conflicto-, que construyó el imaginario de los argentinos a través de las generaciones sucesivas. Pero contrariamente a Lorenz, que recoge y traduce en el conjunto de su obra la dimensión afectiva y popular de esa construcción, el autor de Wërra refuta con severidad las versiones históricas incorporadas por el inconsciente colectivo y la intolerancia con respecto a los habitantes actuales de las Islas. Para él, la mala conciencia argentina les imputa un pecado de no pertenencia, cuando toda la historia argentina ha sido edificada por trasplantados que desconocieron los derechos de las poblaciones originarias, las únicas capaces de reivindicar el territorio como propio. Una vez más la paradoja está en el centro mismo del hecho histórico y de su lectura; una vez más el “lugar de memoria” nacional es objeto de disputa y su legitimidad es cuestionada. Pero hay un lugar de inscripción plausible: el de la Wërra.
Del territorio inhóspito transitado por los soldados durante la guerra y por los sobrevivientes luego, a la búsqueda de sus compañeros muertos; pasando por la evanescencia de los espectros siempre presentes, para llegar a la materialidad de los cuerpos de los muertos en otras guerras, vemos cómo se diversifican y multiplican los abordajes de Malvinas. Anti-épica, anti-realismo del discurso que refiere sin embargo una precisa circunstanciahistórica y política nacional en los primeros años y las primeras obras; espacio de debate y de recusación de los mitos nacionalistas que agota la farsa y la caricatura al tiempo que desmaterializa y des-historiza hasta franquear el umbral de lo fantástico y entronizar la figura del espectro; la literatura acaba por tomar distancia y restituye la materialidad de los cuerpos y los territorios abordando la historia de las Grandes Guerras paradigmáticas. En ese fluir universal la Historia acarrea también, implícita –espectralmente– o explícitamente –como supervivencia–, nuestra guerra local, a la vez conmemorada y refutada, tratando de resolver la doble paradoja: el imposible lugar de memoria que debe reinventarse a cada paso, el conjuro de los nacionalismos que travisten lo nacional.
Referencias
Derrida, J. (1995). Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la Nueva Internacional. Valladolid: Editorial Trotta.
Drucaroff, E. (2011). Los prisioneros de la torre. Política, relatos y jóvenes en la postdictadura. Buenos Aires: Emecé.
Enríquez, M. (2020). El fantasma es una metáfora muy poderosa de la memoria. Confabulario, 15 febrero 2020. Recuperado de https://confabulario.eluniversal.com.mx/mariana-enriquez-entrevista-premio-herralde-novela/
Gamerro, C. (2010). Tierra de la memoria. Página 12, Suplemento Radar, 11 Abril.
Gamerro C. (2018). Shakespeare en Malvinas. Comodoro Rivadavia: Ed. Espacio Hudson.
Gamerro, C. (2007). Las Islas. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.
González, H. (2014). Simbologías. Página 12, 30 de mayo.
Jeanmaire, F. (2020). Wërra. Barcelona: Anagrama.
Laub, D. (1992). An Event without a Witness: Truth, Testimony and Survival, and Bearing Witness, or the Vicissitudes of Listening. En S. Felman y D. Laub, Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. Nueva York: Routledge.
Lojo, M. R. (2012). Historia y memoria. El relato oral en la historiografía y en la ficción histórica, 2do. Encuentro Provincial Bonaerense de Narración Oral. Recuperado de https://www.no-retornable.com.ar/v2/dossier/lojo.htm
Lorenz, F. (2008). Fantasmas de Malvinas. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
Lorenz, F. (2012). Montoneros y la ballena blanca. Buenos Aires: Tusquets.
Nora, P. (1984). Les lieux de mémoire. Paris: Gallimard.
Mandolessi, S. (2012). Historias (de) fantasmas: narrativas espectrales en la post dictadura argentina, IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Ampliación del campo de los derechos humanos. Memorias y perspectivas, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Recuperado de https://www.academia.edu/9590017/Historias_de_fantasmas_narrativas_espectrales_en_la_Postdictadura_Argentina
Molina, M. E. .2008). Guerra de Malvinas: la literatura argentina y el desafío de la autocrítica. Espéculo. Revista de estudios literarios, 39. Recuperado de http://www.ucm.es/info/especulo/numero39/malvinas.html
Pagni, A. (2016). Una narrativa póstuma y sus intertextos: Trasfondo, de Patricia Ratto. En M. A. Semilla Durán (ed.), Relatos de Malvinas. Paradojas de la representación e imaginario nacional (pp. 233-255). Villa María: Eduvim.
Ratto, P. (2011). Trasfondo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Román, R. J. (2007). Javier Marías, cuando el fantasma hace literatura. Revista de Artes y Humanidades UNICA, 8(20), 154-162.
Segade, L. (2011). De hermanitas perdidas a islotes insalubres: algunas representaciones argentinas de Malvinas. CONFLUENZE, 3(2), 72-86.
Segade, L. (2014). Lo monstruoso, lo siniestro y lo grotesco en algunos relatos de la guerra: las Malvinas como frontera. Cuadernos de literatura, XVI(36), 211-236. Recuperado de https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cualit/article/view/10937
Semilla Durán, M. A. (2016). Huellas y cuerpos en Las Islas, de Carlos Gamerro. En Relatos de Malvinas. Paradojas en la representación e imaginario nacional (pp. 141-157). Villa María: Eduvim.
Semilla Durán, M. A. (2017). Tensión entre biopolítica y necropolítica en Una puta mierda y Nosotros caminábamos en sueños de Patricio Pron, Subjetividade, Corporalidade et Necropolitica Na Era Pós. REVELL, Revista de Estudios Literarios da UEMS, 3(17), 123-142.
Semilla Durán, M. A. (ed.) (2016). Relatos de Malvinas. Paradojas en la representación e imaginario nacional. Villa María: Eduvim.
Souto, L. C. (2018). Malvinas, las islas prometidas. Aproximaciones a la literatura de la guerra. Revista Chilena de Literatura, 98, 105-130.
Svetliza, E. (2015). Escribir Malvinas según pasan las generaciones. Revista Jornaler@s, 2. Recuperado de https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/13268
Véliz, M. (2019). Formas discrepantes de inteligibilidad de la Guerra de Malvinas: Jorge Denti y León Rozitchner entre el exilio y la subjetividad. Nuevo mundo mundos nuevos . Recuperado de http://journals.openedition.org/nuevomundo/76985.
Verdad, justicia, soberanía (2007). Puentes, 20, 2007.
Vitullo, J. (2007). Ficciones de una guerra. La guerra de Malvinas en la literatura y el cine argentinos, tesis de Doctorado presentada en la Graduate School-New Brusnwick Rutgers, the State University of New Jersey. Recuperado de https://rucore.libraries.rutgers.edu/rutgers-lib/.../1/.
Vitullo, J. (2014). Islas imaginadas. La guerra de Malvinas en la literatura y el cine argentinos. Buenos Aires: Corregidor.
Notas
Recepción: 05 marzo 2022
Aprobación: 19 marzo 2022
Publicación: 01 junio 2022

 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional